|
Fragmentación, marginación y dependencia: El comercio
exterior en América Latina y África
|
Ana María Liberali |
|
Centro Humboldt
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
amliberali@yahoo.com.ar
|
|
Federico M. A. Viola |
|
Centro Humboldt
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
federicomaviola@gmail.com |
|
Marianela Sarabia |
|
Centro Humboldt
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas |
Resumen
Las mercancías no fluyen indistintamente por los espacios mundiales.
Los mercados fueron y son restringidos. Nadie determina con absoluta
libertad desde dónde comprar, pero mucho menos hacia dónde vender.
Existen vínculos determinados históricamente, tal como puentes
imaginarios que llevan y traen mercancías por ciertos corredores.
No es sencillo desvincularse de ellos. Las cadenas del comercio están
mucho más atadas de lo que muchos suponen o quisieran. Y ese comercio,
esos mercados, son los que determinarán la producción.
Lejos de estar "globalizados", los mercados capitalistas están
absolutamente fragmentados, y cada cual comercia con cada cual. Metropolis
y periferias se mantienen con absoluta rigidez, al margen de lo que se
pretenda imponer propagandísticamente.
Además de estar fragmentado, el comercio mundial está absolutamente
concentrado, quedándole a las periferias una mínima parte del total. Esto
es debido al escaso peso monetario que los productos que exportan tienen
sobre el total mundial, recibiendo el nombre de "commodities". Y dichas
mercaderías están absolutamente ligadas a las necesidades de los mercados
centrales, a las potencias de cada momento histórico.
En este trabajo hemos elegido los casos de dos periferias, de dos
continentes de gran importancia tanto a nivel superficial como
poblacional, pero que no alcanzan entre ambos al diez por ciento del
comercio mundial.
América Latina y África son ejemplificadores de lo que acabamos de
enunciar. Ambos son marginales, dependientes de las necesidades de las
potencias, y responden cada uno a mercados diferenciados, excluyentes, no
compiten entre sí porque abastecen a diferentes núcleos, y no
comercializan entre sí, porque no pueden complementarse.
|
Palabras Clave: |
Comercio exterior,
América Latina, África, commodities, marginación |
Fragmentation, marginalization and dependency. The
foreign trade in Latin America and Africa
Abstract
Goods do not flow
indistinctly for the world spaces. Markets were and they are restricted.
Nobody determines with absolute freedom from where buying, but much less
towards where selling.
Ties exist determined
historically, such as imaginary bridges that take and bring goods for
certain brokers.
It is not simple to cut
itself off of them. Chains of the commerce are much more tied of what they
suppose many or they wanted. And this commerce, these markets are who will
determine the production.
Far from being "globalized",
the capitalist markets are absolutely fragmented, and everyone trades with
everyone. Metropolis and peripheries are supported with absolute rigidity,
to the margin of what is tried to impose.
In addition to being
fragmented, the world commerce is absolutely concentrated, he having left
to the peripheries a minim departs from the whole. This stems from the
scarce monetary weight that the products that they export have on the
world whole, receiving the name of "commodities". And the above mentioned
goods are absolutely tied to the needs for the central markets, to the
potency of every historical moment.
In this work we have
chosen the cases of two peripheries, of two continents of big importance
both at superficial and population level, but that do not reach between
both ten per cent of the world commerce.
Latin America and Africa
are examples of what we have just enunciated. Both are marginal, dependent
on the needs for the potency, and they answer each one to differentiated,
exclusive markets, do not compete between them because they supply to
different sites, and do not commercialize between them, because they
cannot complement each other.
|
Key-words: |
Foreign trade, Latin
America, Africa, commodities, alienation. |
1. ¿Globalización o fragmentación?
Cuando se habla de "globalización" se hace referencia fundamentalmente
a que el mundo es una "aldea global"; a la existencia de una "expansión
ilimitada de la economía"; a que ya no existen periferias sino "mercados
emergentes"; y a que se trata de un fenómeno "inevitable" que ha terminado
con los estados nacionales.
Si hasta el presente las distancias marcaban las diferencias, al
"eliminar" las distancias, desaparecerían las diferencias. En base a dicho
planteo vemos que se presenta una inconsistencia intrínseca suponiendo que
si la única diferencia fuesen las distancias, la revolución
científico-tecnológica las eliminaría pero introduciendo un nuevo factor
de diferenciación debido a que los avances no se suceden simultáneamente
en el tiempo y en el espacio. Este concepto desconoce otras
heterogeneidades como las relaciones de poder, la desigual distribución de
los recursos, las distintas estructuras productivas y la inserción al
sistema político-económico mundial.
Se plantean modelos económicos con crecimiento constante sin
limitaciones, sin crisis, ni ciclos ni discontinuidades. Tomando en cuenta
esta imposibilidad fáctica, se ha pretendido establecer continuidad de
crecimiento a partir de la sobre-explotación laboral, denominada en
términos "postmodernos", flexibilización.
Se considera que las viejas periferias pueden re-insertarse en el
mercado mundial a partir de inversiones externas, en especial, de capital
financiero. Las políticas a seguir por estas periferias estarían basadas
en las "relaciones carnales" características de América Latina con EEUU.
Se presenta a la globalización como una situación naturalmente dada,
imposible de revertir para los estados nacionales, quedando fuera de
discusión los beneficios o perjuicios que ésta trae. Este planteo tiene
implícita la afirmación de que el estado "está ausente". Lejos de ser así,
los estados nacionales no sólo no han desaparecido sino que se han
fortalecido como necesarias bisagras para legislar, controlar y recaudar
impuestos para el beneficio de empresas transnacionales.
En este trabajo hemos elegido los casos de dos periferias, de dos
continentes de gran importancia tanto a nivel superficial como
poblacional, pero que no alcanzan entre ambos al diez por ciento del
comercio mundial.
América Latina y África constituyen verdaderos paradigmas de la
fragmentación del comercio mundial. Ambos son marginales, dependientes de
las necesidades de las potencias, y responden cada uno a mercados
diferenciados, excluyentes, no compiten entre sí porque abastecen a
diferentes núcleos, y no comercializan entre sí, porque no pueden
complementarse.
2. El reparto del mundo
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, debido a la segunda
revolución industrial, se produce un reparto de actividades productivas
denominado División Internacional del Trabajo. Es decir que las potencias
que se habían industrializado a fines del siglo XVIII (Inglaterra, Francia
y la actual Alemania) y las que lo hicieron a fines del siglo XIX (Italia,
Japón y EEUU) salieron a buscar materias primas y mercados al resto del
mundo.
Es así como quedan constituidos centros (áreas industrializadas) desde
donde se reparten los territorios de manera funcional a las demandas del
proceso manufacturero; y la periferia, que queda en poder económico y/o
político de las anteriores.
América Latina, que otrora había pertenecido a España y Portugal (ver
mapa nro 1), ahora era territorio bajo dominio británico que tenía función
de dadora de materias primas y, a la vez, de área de consumo para los
bienes procedentes del sector industrial. Pero, no toda América Latina
debía producir los mismos elementos sino que la división interna la llevó
a que los países del Caribe y Brasil se encargaran de cultivos tropicales,
México y la región andina debían generar recursos mineros y Argentina y
Uruguay exportarles cueros, lanas, carnes y, por último, cereales.
Es decir, que la relativa homogeneidad cultural y colonial volvió a
manifestarse en una casi única dependencia, la de Inglaterra.
Posteriormente a la primera guerra mundial, este dominio británico
comienza a ser lentamente primero y raudamente después, reemplazado por el
norteamericano quien, en la actualidad, sigue gozando de ese privilegio
sólo en escasos ejemplos sustituido.
Mientras tanto África cuenta con una especificidad diferente, ya que
recién a principios del siglo XX, es que los estados europeos se reparten
sus territorios. Es por esto que la heterogeneidad es mayor. Si bien
predominaron las posesiones inglesas y francesas, han incursionado además
Italia, España, Portugal, Bélgica y Alemania. (Ver Mapa Nro 2)
Por otra parte, la función fue y sigue siendo la de producir materias
primas, sin haber tenido jamás el rol de mercado de consumo, lo que
explicará en parte su menor desarrollo social.
Los movimientos por la independencia en África predominaron en la
década del ’60 del siglo XX, permaneciendo de manera casi intacta la
relación comercial, cultural y política entre las neocolonias y sus
anteriores metrópolis.
3. América Latina y África en
el mercado mundial
Observando la Tabla Nro 1, veremos que la posición de América Latina y
de África no es ventajosa, a diferencia de la periferia asiática de los
NICs.
| TABLA Nro 1
EXPORTADORES MUNDIALES (50) ‘01 |
| Rango |
País |
Porcentaje |
Rango |
País |
Porcentaje |
| 1 |
EE.UU |
11,9 |
26 |
Brasil |
0,9 |
| 2 |
Alemania |
9,3 |
27 |
Noruega |
0,9 |
| 3 |
Japón |
6,6 |
28 |
Indonesia |
0,9 |
| 4 |
Francia |
5,2 |
29 |
Dinamarca |
0,8 |
| 5 |
Reino Unido |
4,4 |
30 |
India |
0,7 |
| 6 |
China |
4,3 |
31 |
Finlandia |
0,7 |
| 7 |
Canadá |
4,2 |
32 |
E.A.Unidos |
0,7 |
| 8 |
Italia |
3,9 |
33 |
Polonia |
0,6 |
| 9 |
Países Bajos |
3,7 |
34 |
R.Checa |
0,5 |
| 10 |
Hong-Kong |
3,1 |
35 |
Filipinas |
0,5 |
| 11 |
Bélgica |
2,9 |
36 |
Turquía |
0,5 |
| 12 |
México |
2,6 |
37 |
Hungría |
0,5 |
| 13 |
Corea S. |
2,4 |
38 |
Sudáfrica |
0,5 |
| 14 |
Taiwán |
2,0 |
39 |
Israel |
0,5 |
| 15 |
Singapur |
2,0 |
40 |
Venezuela |
0,4 |
| 16 |
España |
1,8 |
41 |
Argentina |
0,4 |
| 17 |
Rusia |
1,7 |
42 |
Irán |
0,4 |
| 18 |
Malasia |
1,4 |
43 |
Portugal |
0,4 |
| 19 |
Irlanda |
1,3 |
44 |
Argelia |
0,3 |
| 20 |
Suiza |
1,3 |
45 |
Nigeria |
0,3 |
| 21 |
Suecia |
1,2 |
46 |
Chile |
0,3 |
| 22 |
Austria |
1,1 |
47 |
Ucrania |
0,3 |
| 23 |
Arabia Saudita |
1,1 |
48 |
Kuwait |
0,3 |
| 24 |
Tailandia |
1,1 |
49 |
Iraq |
0,3 |
| 25 |
Australia |
1,0 |
50 |
Vietnam |
0,2 |
| Fuente: OMC;
2002. |
Dentro de los países latinoamericanos, el mejor lugar lo ocupa México,
puesto 12, con el 2,6% de las exportaciones mundiales. Mientras que si
sumamos a los 11 primeros, veremos que sin América Latina, se llega al 60%
del comercio mundial. Lo sigue Brasil, en el puesto 26, con el 0,9% del
valor exportado mundial, luego Venezuela y Argentina (puestos 40 y 41),
con el 0,4% cada uno, y por último Chile (puesto 46), con sólo el 0,3%.
Ningún otro país del continente se encuentra entre los 50 primeros.
A nivel de los países africanos, la situación es aún más marginal. La
mejor representada es la República Sudafricana con sólo el 0,5% en el
puesto 38; mientras que los otros presentes dentro de los 50 primeros son
Argelia y Nigeria con el 0,3% cada uno (puestos 44 y 45).
Con excepción de EEUU y China, véase que los mayores exportadores
carecen de materias primas, por lo menos dentro de sus territorios, sin
embargo alcanzan los mayores puestos en la medida del valor agregado de su
producción. Esto nos indica, por un lado, el escaso valor de los productos
de exportación de América Latina, y por el otro, el escaso nivel de
negociación de nuestros países.
Tómese en cuenta, que antes de la crisis de los años 30, momento en el
cual se produce una pérdida decisiva de los productos primarios respecto
de los manufacturados, solamente la Argentina representaba cerca del 3% de
las exportaciones mundiales. El deterioro de los términos del intercambio
generó una caída general de los valores exportables de América Latina.
Podemos ver que América Latina y África (con la excepción de Panamá
como lugar de paso) no son representativas en cuanto a puertos para buques
porta-contenedores por tratarse de países con comercio de materias primas
que se transportan a granel. (Ver Mapa Nro 3).
Este es un caso de marginación de las periferias, tal como lo citan
diversos autores (Gejo, O.; 1995 y Gauthier et al; 1996).
4. Exportaciones de América Latina y África
Vemos que existe una clara definición en cuanto al tipo de producto,
como es el caso de los exportadores de productos tropicales (bananas,
azúcar, café), que coinciden, prácticamente, con los de Centro América y
el Caribe, siendo sus otras exportaciones también productos primarios,
tanto mineros como de origen marino.
Algunos países de esta región han tenido en los últimos años, la
localización en forma de enclave, de industrias armadoras o de alta
tecnología, que aprovechan la baratura relativa de los medios de
producción y el tipo de cambio, pero que no constituyen verdaderos
cambios, debido a que no generan actividades concatenadas en el lugar.
Esto queda demostrado a partir de que la segunda exportación y sucesivas,
también tiene su base en materias primas. Es el caso de Brasil con el
hierro, El Salvador y Haití con el café, Saint Kitts con los alimentos e
incluso México con el petróleo. Otros países, como Argentina y Uruguay se
han destacado históricamente por la exportación de alimentos provenientes
de zonas templadas, como por ejemplo la carne y los cereales. Hoy en día
Argentina tiene su primera exportación en el rubro aceites comestibles, lo
que implica un escaso valor agregado al producto primario, mientras que en
segundo lugar, aparecen los combustibles y la energía, cuyas producciones
se encuentran en manos de empresas transnacionales.
Los países tradicionalmente mineros también muestran sus
peculiaridades.
Entre los exportadores de metales tenemos a Chile, Suriname, Jamaica y
la República Dominicana, ya que Perú los ha desplazado a los lugares
siguientes por las exportaciones de pescado y Bolivia los ha superado por
porotos de soja y gas.
Brasil y México han diversificado más sus exportaciones por contar con
algunas producciones industriales, aunque en gran parte del caso mexicano
se trate simplemente de maquila. Vemos en estos casos también que a pesar
de tener producción de manufacturas más consolidada, predominan las
exportaciones de productos agropecuarios y mineros.
Estos rubros de exportación son denominados "commodities" y se
caracterizan por su escaso valor en el mercado. Es decir, que la sola
producción de materias primas en el mundo actual no permite generar un
crecimiento económico sólido por mayor precio coyuntural que estos bienes
puedan tener.
Si tomamos en cuenta que los productos son para exportación, deberemos
añadir una serie de importaciones de carácter tecnológico, tanto para la
sobreproducción como para dar cumplimiento a las normas requeridas por el
país comprador.
En cuanto al caso africano, veremos que se trata de una oferta
eminentemente minera, tanto de metales y piedras preciosas como de
petróleo. Los principales ejemplos lo constituyen la República
Sudafricana, la Centroafricana, República Dem. del Congo, Sierra Leona,
Botswana, Namibia, Argelia, Egipto, Libia, Sudán, Camerún, Gabón, Guinea
Ecuatorial, Nigeria, y Angola.
Entre los algodoneros1[1] encontramos a Benin, Burkina Faso,
Chad, Malí y Togo, mientras que Cote d'Ivore, Santo Tomé y Príncipe,
Burundi, Etiopía, Ruanda, Uganda, Madagascar y Kenia, se destacan por la
exportación de estimulantes.
Sin duda existe una gran similitud entre los rubros de exportación de
ambas periferias. Dicha semejanza se basa en que se trata de materias
primas, muchas de ellas absolutamente idénticas, pero destinadas a
diferentes mercados. La situación es de tal fragmentación que los centros
principales (EEUU y Europa) disponen de territorios propios para la
producción de sus necesidades provenientes de la naturaleza.
| Tabla Nro 2 Comparación entre los
productos de exportación e importación de ambas periferias PRIMER
RUBRO DE EXPORTACIÓN POR PAÍSES EN AMÉRICA LATINA y ÁFRICA - 2002 |
|
RUBRO |
PAÍSES LATINOAMERICANOS |
PAÍSES AFRICANOS |
| Algodón |
|
BENIN, BURKINA FASO, CHAD,
MALI, TOGO |
| Aceites comestibles |
Argentina |
|
| Animales vivos |
|
ERITREA |
|
Animales vivos y
productos animales |
Aruba |
|
| Azúcar |
Barbados, Bélice, Cuba, Guyana |
|
| Bananas |
Dominica, Panamá,
Grenada,Santa Lucía, Saint Vincent and Granadines, Guadalupe |
|
| Cacao |
|
COTE D'IVORE, SANTO TOME Y
PRINCIPE |
| Café |
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua |
BURUNDI, ETIOPIA, RUANDA,
UGANDA, MADAGASCAR |
| Caucho |
|
LIBERIA |
| Carne |
Uruguay |
|
|
Castañas de cajú |
|
GUINEA BISSAU |
| Concentrados de bebidas |
|
SWAZILANDIA |
| Diamantes |
|
REPUBLICA CENTROAFRICANA, REPUBLICA DEM. DEL CONGO,
SIERRA LEONA, BOTSWANA, NAMIBIA |
| Fosfatos |
|
MARRUECOS, SAHARA OCCIDENTAL |
| Maní |
|
GAMBIA |
| Electricidad |
Paraguay |
|
| Manufacturas |
Brasil, El Salvador, Haití, México, Saint Kitts and
Nevis |
|
| Metales |
Chile, Suriname, Jamaica,
Rep. Dominicana |
TANZANIA, GHANA, GUINEA,
MAURITANIA, SUDAFRICA, ZAMBIA |
|
Pescado y otros frutos
del mar |
Bahamas, Islas Caimán,
Guayana Francesa, Perú, Saint Pierre et Miquelon, Anguila |
SENEGAL, MOZAMBIQUE, SEYCHELLES |
| Petróleo |
Colombia, Trinidad y
Tobago, Ecuador, Venezuela |
ARGELIA, EGIPTO, LIBIA,
SUDAN, CAMERUN, GABON, GUINEA ECUATORIAL, NIGERIA, REPUBLICA DEL
CONGO, ANGOLA |
|
Porotos de soja |
Bolivia |
|
| Combustible |
|
CABO VERDE |
|
Productos de petróleo
refinado |
Martinica, Islas Vírgenes
|
|
| Productos Farmacéuticos
|
Puerto Rico |
|
| Reexportaciones |
|
DJIBOUTI |
| Ron |
British Virgins |
|
| Tabaco |
|
MALAWI, ZIMBABWE |
| Té |
|
KENIA |
|
Textiles |
|
TUNEZ, LESOTHO, MAURICIO |
| Uranio |
|
NIGER |
| Vainilla |
|
COMORAS |
| Fuente:
Elaboración propia en base a datos de la CIA. |
5. Importaciones de América Latina y África
En la Tabla Nro 3 se puede observar que gran parte de las importaciones
están representadas por bienes de capital. Esto muestra que los países
latinoamericanos que exportan manufacturas lo hacen a partir de la
utilización de maquinarias importadas, lo que genera un elevado
coeficiente de importación. En todos los casos se trata de multinacionales
que se instalan en ellos como verdaderas plataformas de exportación, sin
considerar en absoluto a los respectivos mercados internos.
El segundo rubro en importación es alimentos. Esto es característico de
los países de América Central y Caribe que por tamaño y por monoproducción
destinada a la exportación, carecen de diversidad de producción para
autoabastecerse alimentariamente. Los otros bienes de importación están
representados por bienes de consumo, materias primas diferentes de las que
exportan, petróleo y combustibles.
Respecto de los países africanos se manifiesta una gran similitud en
los bienes de importación, ya que la mayoría de los países recibe bienes
de capital y alimentos. En cuanto a los rubros rezagados, vemos que
también son coincidentes con los casos latinoamericanos: bienes de consumo
y combustibles.
Existe una mínima proporción de productos intermedios en ambos
continentes, con variaciones específicas.
| TABLA Nro 3 PRIMER RUBRO DE IMPORTACIÓN POR PAÍSES
EN AMÉRICA LATINA Y ÁFRICA |
|
RUBRO |
PAÍSES LATINOAMERICANOS |
PAÍSES AFRICANOS |
| Alimentos |
Guayana Francesa,
Saint Vincent and the
Granadines, Haití, Grenada, Santa Lucía,
Saint Pierre et Miquelon,
Islas Caimán, Guadalupe, Rep. Dominicana |
DJIBOUTI, ETIOPÍA,
REPÚBLICA CENTROAFRICANA, RUANDA, COMORAS, LESOTHO, SUDAN, BENIN,
CABO VERDE, CAMERÚN, CHAD, MALAWI, NAMIBIA, GABÓN, GAMBIA, GHANA,
GUINEA, GUINEA BISSAU, SENEGAL, SIERRA LEONA, TOGO, BOTSWANA |
|
Bienes de consumo |
Bélice, Dominica, Guyana,
Chile |
TANZANIA, COTE D´IVORE,
MAURICIO |
| Combustibles |
Cuba, Islas Vírgenes
Martinica, Guatemala, Anguila |
SAHARA OCCIDENTAL,
REPÚBLICA DEL CONGO, LIBERIA |
| Maquinarias y equipamientos varios |
Trinidad y Tobago,
Colombia, Argentina, Perú, Barbados, Saint Kitts and Nevis, Bahamas,
Bahamas, Bolivia, Honduras. Nicaragua, Jamaica, Panamá, Suriname,
Araba, Uruguay, Brasil, Ecuador, México |
ARGELIA, EGIPTO, LIBIA,
BURUNDI, ERITREA, KENIA, UGANDA, BURKINA FASO, ZAMBIA, GUINEA
ECUATORIAL, MALI, MAURITANIA, ZIMBABWE, NIGER, NIGERIA, REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO, SANTO TOMÉ, ANGOLA, MOZAMBIQUE, SEYCHELLES,
SUDÁFRICA |
| Materias Primas |
Venezuela, British Virgins,
Costa Rica, El Salvador |
|
| Motores para vehículos |
|
SWAZILANDIA |
| Productos intermedios |
|
MADAGASCAR, MARRUECOS |
| Químicos |
Puerto Rico |
|
| Vehículos |
Paraguay |
|
| Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la
CIA. |
6. Comparación de las periferias por orígenes y
destinos.
6.1. EEUU
En el caso de América Latina la prevalencia norteamericana es tanto a
nivel de las importaciones como de las exportaciones.
La provisión de la mayor parte de los bienes de importación, incluso
materias primas, combustibles y alimentos, es recibida desde los EEUU. Es
así como se establece una relación de dependencia absoluta que no permite
estabilizar la balanza comercial y mucho menos la de pagos. Las
excepciones las constituyen Cuba, la Guayana Francesa, algunas islas del
Caribe y en términos relativos los miembros del MERCOSUR.
Por otra parte, la mayoría de los países tienen como principal destino
de sus exportaciones a los EEUU. El más representativo es México, como
miembro del TLC, siendo también destino casi excluyente para el resto de
las economías. Las excepciones las constituyen Cuba, otras islas del
Caribe, la Guayana Francesa, Argentina, Paraguay y Uruguay.
Para el continente africano, el comercio con EEUU, muestra ser
incipiente.
Se observa un importante avance en el comercio hacia EEUU,
principalmente por parte de Egipto, Nigeria y Gabón, como miembros de la
OPEP2[2]; así como también en Angola, Congo, Malawi y Lesotho.
En cuanto a las compras desde EEUU, queda restringido a Egipto, Sudán y
Namibia.
Esto muestra la escasa participación histórica norteamericana pero un
crecimiento paulatino en la periferia europea.
6.2. Asia
En África se observa un avance del comercio con oriente, destacándose
China, India, tigres asiáticos y Japón (tablas nros 4 y 6). También los
países de Medio Oriente presentan una situación similar, destacándose en
especial Arabia Saudita.
En este continente los países asiáticos ocupan el primer lugar en las
exportaciones de Sudán, Malí, Senegal, Guinea Bissau, Benín y Tanzania,
entre otros; y en cuanto a las importaciones, se visualizan en Sudán,
Benín, Etiopía y Djibouti.
Sin duda, las exportaciones están vinculadas con el envío de materias
primas, mientras que las importaciones de Medio Oriente están
circunscriptas al petróleo, y las procedentes del Sudeste Asiático,
ligadas a las manufacturas producidas por las corporaciones europeas
re-localizadas.
Sin embargo, la presencia de Asia en América Latina es muy escasa,
tanto en las compras como en las ventas, situándose en todos los casos en
tercer o cuarto puesto (tablas nros 5 y 7).
6.3. Comercio intra-continental
A partir de los datos de la Tabla Nro 3, todo parecería indicar que
existe un importante intercambio complementario de alimentos y materias
primas intra-regional en América Latina y África. Nada más lejos de la
realidad.
En términos generales, el comercio interno a nivel continental es
escaso. Sin embargo se presentan dos nudos de intercambio representados
por Brasil en América y por Sudáfrica en África.
Estos dos países estarían re-emplazando a nivel de determinados
productos industriales a las cabezas históricas de aprovisionamiento de
bienes manufacturados.
En el caso de Brasil, como núcleo del MERCOSUR ha cooptado el comercio
de Argentina, Paraguay y Uruguay que tenían como principal proveedor y
destinatario a EEUU.
La República Sudafricana tiene el mismo comportamiento respecto de
Botswana, Lesotho, Malawi, Swazilandia, Zambia, Zimbawe y Tanzania que
dejaron atrás el comercio con el Reino Unido.
Debe quedar claro que en muchos casos, las industrias radicadas en
Brasil son de origen norteamericano; mientras que la República Sudafricana
mantiene nexos con el Reino Unidos a través del Commonwealth, por lo cual
la mayor parte de las inversiones proviene de ese país. Es importante
destacar que la República Sudafricana ha desarrollado un proceso de
industrialización sustitutiva de las importaciones como ocurriera en
México, Venezuela, Brasil y Argentina, durante un período similar.
6.4. Comercio inter-periferias
La producción de materias primas es una concatenada necesaria para los
procesos de transformación, careciendo de sentido su exportación a áreas
no manufactureras. Es por esta razón que América Latina y África, a lo
largo de su historia desarrollaron la producción de sus bienes dirigidas
al mercado externo. Es decir a las necesidades foráneas sin importar los
mercados propios.
Por otra parte, al existir un mercado de exportación primario, se hace
imposible el intercambio comercial ya que ambos adolecen de bienes
industrializados, y desde ya, que más que complementarse, pueden resultar
competitivas.
En estos casos en particular, han mantenido en términos generales,
diferentes mercados.
Podemos sintetizar, entonces, como que el comercio entre ambas es casi
nulo.
Tabla Nro 4.
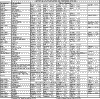
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la CIA.
Para visualizar la tabla, Hacer doble clic sobre la imagen.
Tabla Nro 5
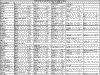
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la CIA
Para visualizar la tabla, Hacer doble clic sobre la imagen.
Tabla Nro 6

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la CIA
Para visualizar la tabla, Hacer doble clic sobre la imagen.
Tabla Nro 7
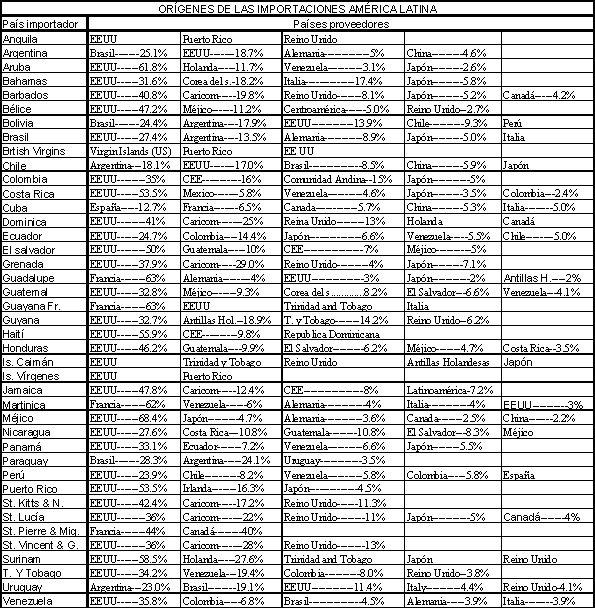
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la CIA
La situación actual de América Latina
A partir de la década del ’30 del presente siglo, países como
Argentina, Brasil, Venezuela y México comenzaron una etapa de
industrialización sustitutiva de las importaciones que les permitió un
despegue relativo respecto del resto de Latinoamérica, ligada ahora
predominantemente a los capitales norteamericanos.
Esta etapa, que se diluye a partir de los ’70, deja a todos los países
latinoamericanos en una suerte de anomia productiva.
Por un lado mejoran los rendimientos de materias primas en los países
centrales antiguos compradores, aparecen ventajas comparativas en otras
regiones del globo y las mayores inversiones industriales son desviadas
hacia el sudeste asiático.
Por otra parte, existen estrechas franjas territoriales de inversión
industrial (generalmente subsidiada por el estado respectivo o en virtud
de tipos de cambio favorables para los inversores extranjeros), que
generan riquezas relativas en la región.
Un sector del P.B.I. está representado por actividades terciarias,
ficticias en muchos casos, por constituirse en empleos públicos que no
hacen sino disfrazar la desocupación con rédito político y económico a
corto plazo, o bien ser un falso registro de lumpencuentapropistas
(mendigos). Otra gran parte de la producción se desarrolla "en negro", es
decir, con absoluta informalidad, registrada sólo por métodos indirectos o
a través de la mera observación sistematizada. (Bassols Batalla; 1999).
Por más que podamos establecer ciertas diferencias entre cada uno de
los países latinoamericanos y aún más, dentro de cada uno de ellos, todos
se destacan por determinadas características. Nuestros países presentan
balanzas comerciales deficitarias en virtud de la alta participación de
materias primas en su comercio exterior. Dependen en gran medida de las
exportaciones y no siempre pueden colocar sus productos a buen precio y en
forma segura, por la saturación de mercados tradicionales y la aparición
de competidores en otros sectores del globo.
Muchos de ellos se han convertido en "plataformas de exportación"
estableciéndose industrias en regiones acotadas aumentando las diferencias
internas. Desde los ’90 se ha profundizado la transnacionalización del
aparato productivo, incluso de aquellas economías que habían logrado
desarrollar pequeñas y medianas industrias locales.
Por otra parte se encuentran enclaves exitosos, tanto turísticos como
financieros, tales como Cancún, algunas playas del Caribe, las islas
Caimán y otras áreas elegidas. Las radicaciones industriales también
tienen limitaciones espaciales. Los países con mayor atractividad son
México y Brasil. El primero, en función del mercado norteamericano cuyas
plantas "maquiladoras" se localizan en la frontera, en detrimento de
centros industriales tradicionales. En Brasil, el cordón Río de
Janeiro-San Pablo y el desarrollo hacia el sur concentran la mayoría de
las inversiones, mientras el resto del país se mantiene en condiciones de
extrema precariedad.
Período de colonización y actualidad en África
Tomando en cuenta los dos principales bloques, colonizados por Francia
y el Reino Unido, al comparar la situación actual con la colonial,
observamos que Francia mantiene una posición dominante en el comercio con
sus antiguas colonias; mientras que Inglaterra ha perdido bastantes
posiciones. La particularidad de las colonias británicas es que el grueso
del comercio lo realizan en la actualidad con Sudáfrica; y Portugal e
Italia mantienen relativamente estables sus relaciones comerciales,
mientras que España y Bélgica han disminuido su participación. De todos
modos se trata de casos aislados que no marcan tendencia. Estas relaciones
comerciales, si bien otrora mostraban absoluta correlación entre el origen
y destino de los flujos, se han modificado especialmente a nivel de las
exportaciones. Vemos que los países europeos siguen siendo proveedores de
los africanos, mientras que ya no les compran en la misma proporción
(Atlas de Le Monde; pp. 116 y 117), por abastecerse de Europa Oriental.
7. Conclusiones
Ambos continentes se encuentran en una misma posición respecto del
comercio mundial. Dicha posición es la de ser áreas marginadas formando
parte de la gran periferia que compone el mercado. Sin embargo, aunque las
cuestiones posicionales sean similares, a nivel de sitio se producen
grandes diferencias ya que se parte de realidades diversas a nivel físico,
humano, económico y por ende histórico. Esto les otorga una especificidad,
una identidad propia digna de ser tenida en cuenta a la hora de evaluar
posibles cambios.
El análisis de estos dos continentes nos ha llevado a la idea de la
inexistencia de la aldea global. La inserción en el sistema
político-económico mundial ha sido diferente en el tiempo y en el espacio.
América Latina fue incorporada tempranamente como periferia de España y
Portugal. Luego, con las independencias, producidas durante el siglo XIX,
es Inglaterra la que ejerce el poder, para luego hacerlo EEUU. Se
advierte, por un lado, un cambio fundamental en las relaciones comerciales
respecto de la época colonial, pero, a la vez, una mayor homogeneidad.
África ha mantenido comercialmente las relaciones con las metrópolis de la
etapa colonial y los cambios actuales no se manifiestan de la misma manera
que en el caso latinoamericano. Esto nos muestra entonces, que los
espacios, lejos de estar globalizados, se encuentran absolutamente
fragmentados, no existiendo siquiera un imperialismo único (ultraimperialismo
en términos de Bujarin) sino varias metrópolis pujando entre sí.
Por otra parte, ante la imposibilidad de expansión de la "nueva era
económica", estos dos continentes nos señalan que las limitaciones, las
crisis, los ciclos y las discontinuidades, son compensados con una elevada
sobre-explotación laboral, denominada "flexibilización."
África no constituyó mercado en toda su historia, mientras que América
Latina se pauperizó, siendo las islas de riqueza muy insuficientes para
los grandes inversores internacionales. A pesar de haber seguido las
recetas elaboradas por el FMI y el Banco Mundial, o debido a ello, la
redistribución regresiva del ingreso destruyó, a la vez, los mercados
nacionales. Por esta razón más que mercados emergentes, constituyen
mercados en emergencia.
Los movimientos sociales anti-globalización han tenido correlato
específico en especial en América Latina (piqueteros en Argentina, Chile y
Uruguay, los Sin Tierra en Brasil, las Cholas en Bolivia, Chiapas en
México, etc). Y en África, podemos mencionar el Foro de los Pueblos en
Malí para presionar al G8, la Intifada de Sahara Occidental, el apoyo en
Marruecos, las protestas del Congo, entre otros. Es así como se producen
cambios y/o frenos al avasallamiento de gobiernos y empresas, que parecían
irreversibles, demostrando que la llamada "globalización" es en realidad
"imperialismo", no siendo un fenómeno inevitable.
ANEXO CARTOGRÁFICO
| Mapa Nro 1. La independencia de América Latina en
el siglo XIX |
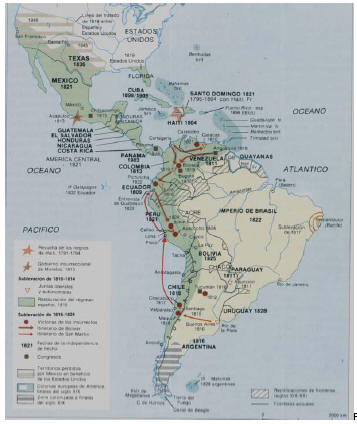 |
| Fuente: Duby; 1987. |
| MAPA Nro 2 El Reparto de África 1924 |
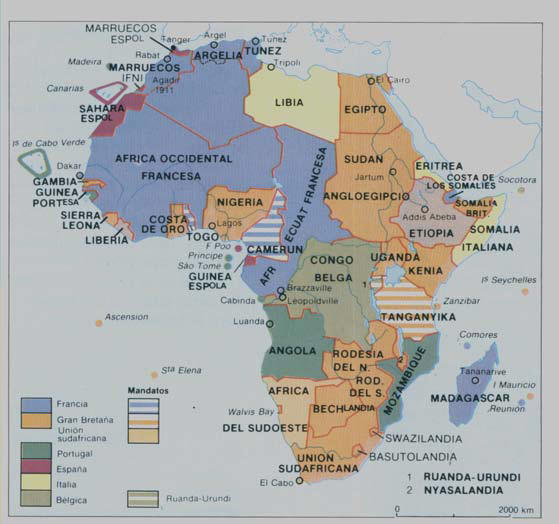 |
| Fuente: Duby; 1987. |
| MAPA Nro 3 PUERTOS DE TRÁFICO DE CONTENEDORES |
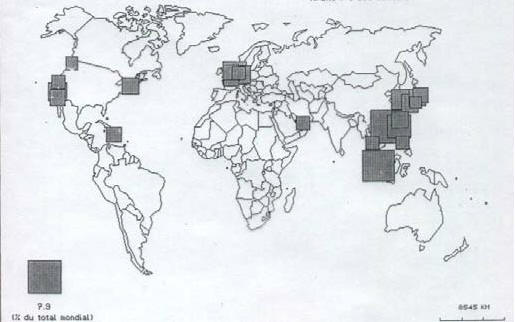 |
| Fuente: Departamento de Geografía de la Universidad
del Havre, Francia. Inédito. 1996. |
| Mapa Nro 4 Destino del Comercio en África |
 |
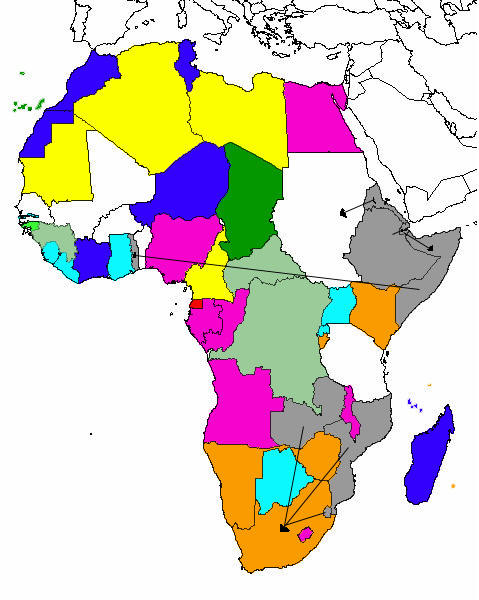 |
| Fuente: Elaboración propia en base a los datos de
la Tabla Nro 4. |
| Mapa Nro 5 Destino del Comercio de
América Central y Caribe |
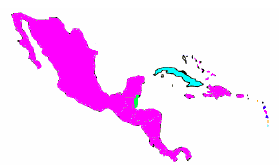 |
|
 |
| Fuente: Elaboración propia en base a
los datos de la Tabla Nro 5. |
| Mapa Nro 6 Destino del comercio de América del Sur |
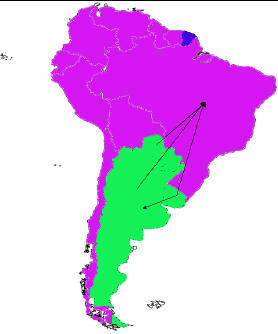  |
| Fuente: Elaboración propia en base a los datos de
la Tabla Nro 5. |
| Mapa Nro 7 Origen del Comercio de África |
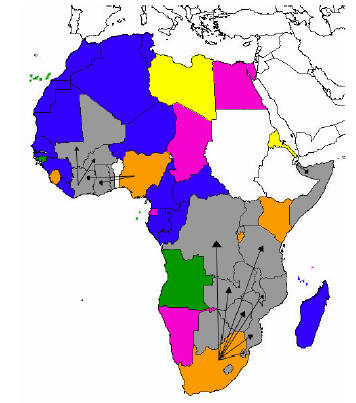  |
| Fuente: Elaboración propia en base a los datos de
la Tabla Nro 6. |
| Mapa Nro 8 Origen del Comercio de América Central y
el Caribe |
 |
| Fuente: Elaboración propia en base a los datos de
la Tabla Nr 7. |
| Mapa Nro 9 Origen del Comercio en Amèrica del Sur |
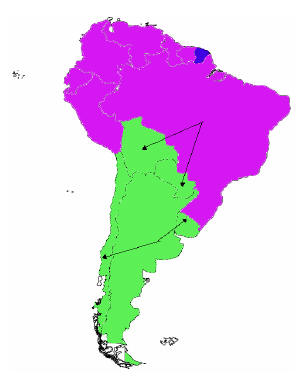  |
| Fuente: Elaboración propia en base a los datos de
la Tabla Nro 7. |
BIBLIOGRAFÍA
ACHCAR, Gilbert et al (directores): “El Atlas de Le Monde
diplomatique”. Buenos Aires,
Argentina. Marzo de 2003.
AFROL NEWS: “EEUU promueve sus exportaciones en Cabo
Verde, Nigeria, Ghana y Malí”,
en www. elcorresponsal.com – 19 de junio de 2004.
BASSOLS BATALLA, Ángel: “La Gran Frontera – Zona de
Guerra”. Editorial de la Universidad
Nacional de México. México. 1999.
BUJARIN, Nicolai: "Imperialism and World Economy". Past,
present and future editions. Buenos Aires. 1971.
CONTRERAS, Rafael: “EEUU aspira a controlar el petróleo de
África”, en www.rebelion.org
DUBY, Georges: "Atlas Histórico Mundial". Editorial
Debate. Barcelona. 1987.
FERRER, Aldo: "Hechos y Ficciones de la Globalización".
Fondo de Cultura Económica. FERRER, Aldo: "Historia de la Globalización.
Orígenes del Orden Económico Mundial". Fondo de Cultura Económica. Buenos
Aires. 1996.
GAUTHIER et al: « L’Economie Mondiale ». BREAL. Paris.
1996.
GEJO, Omar Horacio: "Sistema y Economía Mundiales", en
Benítez, J., Liberali, A. y Gejo, O. ‘Estructura Económica y Comercio
Mundial’. Ediciones Pharos. Buenos Aires. 1995.
GEJO, Omar H. y LIBERALI, Ana M.: "Globalización versus
Regionalización", en Revista Virtual do Curso de Relacoes Internacionais,
de la Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI Campus VII - Santa Catarina
– Brasil; Nro 2, outubro 2002.
GRAIN: "Washington ahora invade el África con algodón
genéticamente modificado", en www.elcorresponsal.com– 4 de febrero de
2004.
|